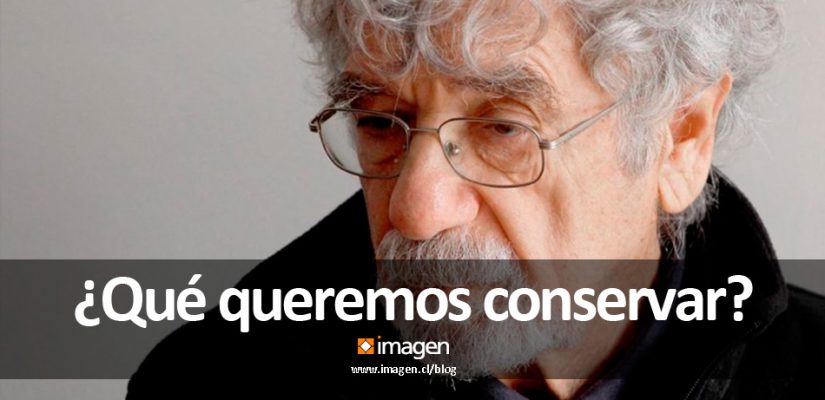
¿Qué queremos conservar?
En 1946, el gobierno argentino importó 20 castores de Canadá para liberarlos en el extremo sur de la Patagonia con el objetivo de crear una industria peletera. Lo que parecía una buena idea comercial no consideró los efectos de introducir una especie exótica que se reprodujo exponencialmente. Como resultado, la iniciativa no solo fracasó en establecer dicha industria, sino que el daño medioambiental ha tenido consecuencias desastrosas tanto en Argentina como en Chile. El proyecto GEF Castor del Ministerio de Medio Ambiente estima que actualmente hay entre 100 mil y 150 mil ejemplares comportándose como en su hábitat nativo: cortan árboles y hacen represas, expandiéndose sin control. Esta historia nos obliga a preguntarnos: ¿Qué es realmente lo que queremos conservar? Christopher Anderson y Cristóbal Pizarro en el artículo Reconceiving biological invasions as a socio-ecological phenomenon using the case study of beavers in Patagonia (2023) publicado en el libro Mamíferos introducidos invasores de Argentina, argumentan que el análisis tradicional de especies invasoras, como el castor, ha excluido en gran parte el factor humano y sus dimensiones históricas, económicas y culturales que permitieron la introducción y la falta de control inicial. Plantean que estos fenómenos deben entenderse como socio-ecológicos. Cristóbal Pizarro lo ejemplifica claramente:
El caso del castor es bien particular, un mamífero que fue trasladado de un hemisferio a otro, y se introdujo en la Patagonia, pasando desapercibido por investigadores y encargados de recursos naturales de Chile y Argentina. La especie no tuvo ninguna medida de identificación, mitigación ni control por mucho tiempo. Consecuentemente, la especie se estableció libremente en un lugar donde no tenía depredadores.
Esta perspectiva socio-ecológica fue abordada por el biólogo Humberto Maturana en el Podcast Cuando la Tierra Habla (22 oct. 2020), para explicar la importancia de la ‘armonía’ en el bienestar de los sistemas vivos. Para Maturana ‘los castores no reflexionan sobre las consecuencias de lo que están haciendo, simplemente conservan su modo de vivir’. Los humanos hacemos lo mismo cuando somos ciegos a lo que hacemos. Cualquier proceso que crece exponencialmente es desastroso. Sin embargo, a diferencia de los castores los seres humanos podemos reflexionar, entender y escoger lo que queremos conservar en nuestra experiencia vital. Según su perspectiva todo organismo para prosperar debe mantener relaciones armónicas entre sus componentes internos y su entorno. Cuando esa coherencia se rompe, sobreviene la desintegración. Sostiene que la armonía no es equilibrio, es coherencia operacional de todos los elementos que participan en nuestra vida. Esta coherencia operacional de la que habla Maturana encuentra un correlato cognitivo en la teoría de la mente extendida, donde nuestra capacidad de pensar y actuar está inextricablemente ligada y moldeada por nuestro entorno físico y social. Andy Clark y David Chalmers en su artículo The Extended Mind (1998) afirman que ‘la mente no está sólo en el cerebro, sino distribuida por el cuerpo y moldeada por sus interacciones con el entorno’. Herramientas externas pueden formar parte de nuestros procesos cognitivos activos. Es una relación entre nosotros y el mundo, incluyendo la sociedad, la cultura, tecnologías, objetos, etc. Frente a la conservación instintiva del castor, surge entonces la pregunta central: ¿Qué queremos conservar conscientemente en nuestro modo de vivir para mantener esa armonía sistémica? Esta capacidad humana de reflexionar y elegir conscientemente qué conservar puede comprenderse mejor a través del marco integrador de la ciencia cognitiva contemporánea conocido como 4E, el cual sostiene que la mente humana es: encarnada, embebida, extendida y enactiva:
Encarnada (Embodied). La mente corporeizada: Nuestra cognición no reside en un vacío abstracto: surge de la interacción constante entre cerebro, cuerpo y entorno sensoriomotor. Pensar, percibir y sentir son procesos radicalmente encarnados que exigen coherencia corporal para funcionar óptimamente. Cuando esta armonía se quiebra por estrés crónico, desconexión somática o hábitos lesivos, la cognición se vuelve disfuncional. La neurocientífica Lisa Feldman Barrett en How Emotions Are Made (2017), lo explica mediante el concepto de Presupuesto Corporal: el cerebro prioriza gestionar recursos fisiológicos sobre el pensamiento abstracto. Esto redefine la salud: dormir bien, nutrirse y moverse no son meros ‘consejos’, sino pilares de una mente eficaz (mens sana in corpore sano). Maturana sostiene que somos ‘sistemas históricos’ donde el bienestar emerge al escuchar señales biológicas y rechazar interacciones violentas. Conservar nuestra armonía corporal implica respetar nuestro sustrato biológico. En su libro Del ser al hacer (2004) Maturana advierte:
La negación permanente de la dinámica sistémica humana destruye la armonía original, exponiendo al cuerpo a exigencias destructivas y estrés patógeno.
Embebida (Embedded). La mente contextualizada: La cognición es inseparable de su ecosistema físico, social y cultural. Nuestros pensamientos se moldean en el diálogo con espacios, instituciones, historias compartidas y vínculos. La armonía cognitiva exige congruencia entre mente y contexto: cuando el entorno nos aliena o niega, surge la disonancia existencial. Manfred Max-Neef en su libro Desarrollo a Escala Humana (1986) advirtió que tiempo y espacio nos ‘localizan’, definiendo nuestras posibilidades. De forma similar Boris Cyrulnik en su libro Sálvate, la vida te espera (2013) añade: ‘Nos tejemos con los hilos emocionales y sociales que encontramos’. Maturana vinculaba esto con tres derechos humanos universales que no fueron recogidos por las Naciones Unidas: el derecho a equivocarse, el derecho a cambiar de opinión y el derecho a pararse e irse sin que nadie se ofenda. Afirmaba que estos tres derechos, junto a los demás, hacen posible que un organismo pueda vivir plenamente, construyéndose a sí mismo a lo largo de la vida desde la profunda conexión consigo mismo. ‘La coherencia del vivir depende de las experiencias que vayamos teniendo y eso provoca que podamos ir cambiando nuestro modo de pensar’. Conservar la armonía en nuestros contextos físicos y sociales implica compartir sus valores. En palabras de Maturana:
Quien no es escuchado o visto en su relación de pareja o en su trabajo, quien no tiene presencia en su espacio vital, vive este rechazo velado de manera inmensamente dolorosa.
Extendida (Extended). La mente aumentada: Nuestra cognición trasciende el cráneo al integrar herramientas externas: desde el lenguaje hasta la IA. Estas extensiones cognitivas potencian capacidades, pero su efectividad depende de la coherencia funcional: deben integrarse fluidamente, como prótesis mentales. El riesgo es la dependencia patológica. Nicholas Carr alerta en The Glass Cage (2015) que las tecnologías diseñadas para la eficacia y no para el florecimiento humano: ‘nos alejan del mundo y mutilan talentos’. Maturana coincide: la tecnología es instrumental, jamás sustituto de la reflexión o convivencia. Priorizarla sobre la vida genera crisis socioecológica. En El árbol del vivir (2015), Maturana enfatiza que la tecnología debe ser un medio para facilitar procesos humanos, nunca un sustituto de la reflexión o la convivencia. El problema no es la tecnología, sino la cultura de la competencia que la usa para negar al otro. Esta extensión, sin embargo, solo promueve la armonía sistémica si mantiene coherencia funcional y ética con nuestras otras dimensiones; de lo contrario, se convierte en fuente de disonancia y dependencia patológica. Conservar la armonía de nuestra mente extendida exige humanizar la tecnología: subordinarla al respeto mutuo y evitar que suplante nuestra agencia reflexiva. En palabras de Maturana:
Creemos que [la tecnología] nos comunica, pero en realidad nos separa: quienes están a nuestro lado desaparecen tras las pantallas. Estamos atrapados en el celular.
Enactiva (Enactive). La mente en acción: Cognición es acción situada: conocemos haciendo y relacionándonos. Según Francisco Varela, ‘Vivir es conocer’. La mente ‘construye mundos’ mediante patrones sensoriomotores. La filósofa Hannah Arendt en su libro La condición humana (1958) destacó la importancia de la acción. Para Arendt la naturaleza de la acción es social. Es a través de nuestras interacciones con los demás que podemos realizar todo nuestro potencial como seres humanos. La alienación de los espacios y entornos genera incoherencia; la participación plena, incluso en adversidad, restaura el sentido. Evan Thompson en su artículo What is Mind? (2022) publicado en Mind&Life Institute sintetiza el concepto: ‘La cognición es creación de sentido encarnada’. Para Maturana, esta dimensión es ética. Solo cuando nuestras acciones se fundan en el ‘amor’ entendido como aceptación radical del otro, el conocimiento puede promover la vida en su diversidad. Conservar la armonía de nuestras acciones es comprometernos con acciones éticas, entendiendo que ’el mundo será diferente solo si vivimos de manera diferente’. En palabras de Maturana:
Cuando hablo de amor hablo de un fenómeno biológico, hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus acciones de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua, y yo sostengo que tal operación constituye los fenómenos sociales.
En consecuencia, todo ser vivo opera en un ámbito donde las perturbaciones del medio gatillan cambios internos compensatorios, y viceversa. Mientras las interacciones se mantengan dentro de rangos coherentes, el organismo vive y se adapta; si el entorno cambia más rápido de lo que el organismo puede reconfigurarse, o si el entorno pierde flexibilidad, el acoplamiento se rompe. De este modo, la adaptabilidad misma es muestra de coherencia: un ser flexible mantiene armonía con distintos entornos. En cambio, la rigidez o la desconexión llevan a quiebres. Maturana formuló, desde la biología y la experiencia humana, que la cognición es viable solo dentro de la armonía. La experiencia vital humana requiere que nuestras dimensiones corporal, psicológica, social y espiritual estén en coherencia unas con otras y con el entorno para lograr bienestar. Por ello, Maturana abogaba por una educación y una convivencia centradas en el respeto, la empatía y el amor, ya que esas son condiciones que mantienen la cohesión del sistema humano en todos sus niveles. La ciencia cognitiva 4E pone de relieve justamente ese camino de congruencia. Entendernos como seres encarnados, embebidos, extendidos y enactivos nos permite diseñar mejor nuestras sociedades, tecnologías y estilos de vida para favorecer la coherencia en lugar de romperla. Conservar esta coherencia multidimensional, como nos advierte el desastre ecológico de los castores, no es solo un ideal filosófico, sino una necesidad práctica para nuestra supervivencia y bienestar como especie en un planeta interdependiente. El paradigma de la armonía en el marco 4E nos ayuda a reflexionar, entender y escoger que queremos conservar para cultivar una mente sana y coherente consigo misma, con los demás y con el mundo. Como sociedad, debemos decidir qué queremos conservar: ¿seguiremos ciegos como el castor… o elegiremos conscientemente la armonía? En El sentido de lo humano (1996) Maturana escribió:
El organismo como sistema existe en una armonía o coherencia interna que se pierde cuando sus relaciones e interacciones dejan de ser congruentes con esta armonía. La negación del amor rompe esta congruencia y da origen a alteraciones fisiológicas.
Así, preservar el amor y la armonía en todas nuestras dimensiones podría ser la respuesta a qué queremos y necesitamos conservar.