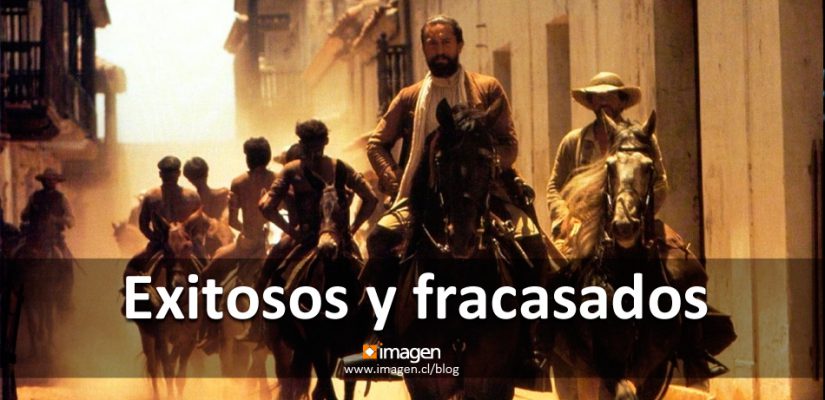
Exitosos y fracasados
Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James Robinson, este año obtuvieron el Nobel de Economía por demostrar cómo los sistemas políticos y económicos introducidos por los colonizadores determinan si un país es rico o pobre. Jakob Svensson, presidente del comité del premio señaló en su presentación:
“Reducir las enormes diferencias de ingresos entre los países es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Los galardonados han demostrado la importancia de las instituciones sociales para lograrlo”.
La explicación presentada por los investigadores sostiene que las instituciones inclusivas creadas para el beneficio a largo plazo de los inmigrantes europeos terminaron dando lugar a sociedades más prósperas. Por el contrario, en los países donde el objetivo fue explotar a la población indígena y extraer recursos solo para beneficio de los colonizadores derivó en sociedades mucho más pobres. El anuncio del premio decía:
“Esta es una razón importante por la que las antiguas colonias que alguna vez fueron ricas ahora son pobres, y viceversa”.
Acemoğlu y Johnson, en su libro Poder y progreso, demostraron también que una serie de grandes inventos a lo largo de los últimos 1.000 años, contrariamente a lo que se nos cuenta, tendieron a enriquecer y empoderar a pequeñas élites mientras que no mejoraron en nada, y a veces incluso empeoraron la vida de la sociedad en su conjunto. Los autores afirman que actualmente un pequeño número de corporaciones gigantes están vendiendo una narrativa que dice que lo que es bueno para ellos también es bueno para todo el mundo. Acemoğlu advierte:
“Es muy probable que, si no corregimos el rumbo, vivamos en una sociedad de dos niveles. Por un lado, un pequeño número de personas van a estar en la cima y un número muy grande de personas se dedicará solo a trabajos marginales donde los salarios serán cada vez más bajos”.
Kai-Fu Lee en su libro AI Superpowers,muestra como los sistemas potenciados por IA pueden realizar muchas tareas mejor que las personas, a costo cero. Este hecho está generando un tremendo valor económico para algunos, pero provoca un desplazamiento laboral sin precedentes. Esta ola de disrupción afectará tarde o temprano a todas las sociedades, empresas y personas. Escribe:
“Incluso si las predicciones más nefastas sobre la pérdida de puestos de trabajo no llegaran a materializarse por completo, el impacto social de la desgarradora desigualdad podría resultar igual de traumático.
En el artículo Los ricos no deben ser los héroes de la sociedad, publicado en El País, Acemoğlu, critica que nuestra sociedad ha convertido a multimillonarios tecnológicos como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Elon Musk en personas excepcionalmente poderosas social, cultural y políticamente. En el pasado, el poder estaba asociado con la fuerza física o las hazañas militares, mientras que hoy, está arraigado en el estatus o el prestigio que da el poder de la billetera. Escribe:
“Más que la simple riqueza es que estos multimillonarios en particular son vistos como genios empresariales que exhiben niveles únicos de creatividad, osadía, visión de futuro y experiencia en un amplio rango de temas”.
Algunos individuos siempre tendrán más poder que otros, pero ¿cuánto poder es demasiado? Cuanto mayor es el estatus, más fácil se hace persuadir a los demás. Las fuentes del estatus varían notablemente entre una sociedad y otra, al igual que el grado en que se distribuye de manera inequitativa. En una sociedad en que ‘riqueza es estatus’, es inevitable que los ultrarricos se vuelvan locos por amasar una fortuna cada vez mayor. Mientras más aceptemos el paradigma que ’riqueza es estatus’, más llegamos a aceptar la supremacía de los multimillonarios tecnológicos. En palabras de Acemoğlu:
“Necesitamos empezar a tener una conversación seria sobre lo que deberíamos valorar, y cómo podemos reconocer y recompensar los aportes de quienes no manejan fortunas gigantescas”.
Los innovadores ricos y tecnológicamente expertos que salvan al mundo del desastre inminente son una marca de nuestra cultura popular. Sin embargo, resulta difícil creer que la riqueza pueda ser una medida perfecta del mérito o la sabiduría, mucho menos un indicador útil de autoridad. La riqueza siempre es de alguna manera arbitraria. En 1958, el sociólogo británico Michael Young acuñó el término ‘meritocracia’. Hijo de un músico australiano y una pintora irlandesa, Young creció sintiéndose poco valorado por sus padres, quienes incluso consideraron darlo en adopción. Nunca superó completamente su temor al abandono, pero afortunadamente todo cambió cuando tenía 14 años, ya que su abuelo pudo enviarlo a un internado experimental. Este internado era una iniciativa de los filántropos progresistas Leonard y Dorothy Elmhirst. En palabras de Young:
“Había estado en internados antes, pero nunca había tenido una habitación para mí solo. Tampoco en casa, donde ni siquiera tenía cama y dormí en la misma cama que mi padre hasta los 19 años. Así que una habitación para mí solo era un auténtico lujo”.
De pronto, ese niño inadecuado y no querido por sus padres biológicos, se encontró viviendo en medio de la élite de su tiempo. Asistía a cenas con el presidente Roosevelt y presenciaba conversaciones entre Leonard y Henry Ford. Young cursó estudios de economía en la London School of Economics, se graduó en derecho y obtuvo un doctorado en sociología. Ocupó el cargo de secretario en el Departamento de Investigación del Partido Laborista y se convirtió en el primer profesor de sociología en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, a pesar de su ascenso social, Young albergaba serias dudas sobre el futuro de una sociedad basada exclusivamente en el mérito. En su libro The Rise of the Meritocracy, realizó una sátira ambientada en el año 2034 que describía un mundo donde la riqueza y el poder ya no eran heredados ni repartidos entre amigos. En esta sociedad ficticia, una clase dominante meritocrática, definida por la fórmula ‘Coeficiente Intelectual + esfuerzo = mérito’, reemplazaba a la democracia con un gobierno de los más capaces. Young criticaba este modelo, argumentando que, a medida que la riqueza reflejaba cada vez más la distribución del talento natural y los ricos se casaban entre sí, la sociedad inevitablemente se dividiría en dos. Un mundo distópico en el que:
“Los talentosos saben que el éxito es una justa recompensa por su propia capacidad, su propio esfuerzo, y en el que las clases bajas saben que han fallado en todas las oportunidades que se les ha dado. Si han sido etiquetados como ‘tontos’ repetidamente, ya no seguirán reclamando”.
Robert Sapolsky, se hizo famoso por su trabajo estudiando babuinos salvajes en Kenia, donde descubrió cómo sus complejas vidas sociales conducen al estrés y cómo eso afecta su salud. En su libro Determined argumenta que nuestras decisiones están mucho más determinadas por factores fuera de nuestro control consciente de lo que la mayoría cree. Todas nuestras decisiones, incluyendo nuestras intenciones y elecciones, están profundamente influenciadas por una combinación de factores biológicos y ambientales que se extienden desde nuestra vida fetal hasta nuestra adultez, pasando por nuestra infancia y experiencias. En palabras de Sapolsky:
“Ahí está nuestra nación con su culto a la meritocracia que juzga la valía por el cociente intelectual y el número de títulos académicos. Una nación que vomita pamplinas sobre la igualdad de potencial económico mientras que, en 2021, el 1% superior posee el 32% de la riqueza y la mitad inferior menos del 3%”.
Según Oxfam en su informe de 2024 Desigualdad S.A., desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado. No obstante, durante el mismo período, la riqueza acumulada de cerca de 5.000 millones de personas a nivel global se ha reducido. Hoy los multimillonarios son 3.300 millones de dólares más ricos que en 2020. Señala el informe:
“A este ritmo, se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza; sin embargo, en tan solo 10 años, podríamos tener nuestro primer billonario”.
Joseph Stiglitz, economista y Premio Nobel, aborda en su libro El precio de la desigualdad las críticas a la meritocracia como justificación de las grandes disparidades en ingresos y riqueza. Argumenta que esta visión se basa en la premisa de que dichas disparidades son el resultado de diferencias en talento y esfuerzo, pero ignora cómo factores sistémicos y estructurales restringen las oportunidades para muchos. Stiglitz afirma:
“El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres, por más inteligentes y trabajadores que sean, y el 90 % de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y haraganes que sean. Por ello, deducimos que el mérito no tiene ningún valor”.
David Brooks, en su libro The Road to Character, realiza un recorrido de pensadores y líderes mundiales, y explora cómo, a través de su esfuerzo y sentido de sus propias limitaciones, fueron capaces de alcanzar grandes hazañas, pero advierte:
“La gran mentira a la cabeza de la meritocracia es que las personas que han logrado más valen más que otras personas”.
La meritocracia esencialmente divide a la población humana en exitosos y fracasados. Transmite el equivocado mensaje de que, si eres talentoso, decidido, trabajador y motivado, nada puede impedirte tener éxito, pero si no lo logras el problema eres tú. En su libro The Second Mountain, Brooks sostiene que hemos llevado el individualismo al extremo, y en el proceso hemos desgarrado el tejido social incorporando la mentira tóxica que ‘la gente rica y exitosa es más valiosa’. Según Brooks, aunque fingimos que no compartimos esta idea, toda nuestra cultura lo confirma. En cierto modo, todos estamos implicados en un sistema en el que ciertos bienes materiales confieren estatus. La cultura actual, confunde eficiencia con valor humano. La capacidad para el trabajo duro es en sí misma el resultado de las dotes naturales y la educación. Así que ni el talento ni el esfuerzo son méritos en sí mismos. La vida de los menos exitosos no vale menos, simplemente no existe una forma sensata de comparar el valor de las vidas humanas. Young, vio lo que estaba sucediendo en la sociedad, y en 2001 escribió:
“En el nuevo entorno social, a los ricos y poderosos les ha ido muy bien. La meritocracia empresarial está de moda. Si los meritócratas creen, como más y más se les anima a creer, que su avance proviene de sus propios méritos, pueden sentir que merecen cualquier cosa que puedan obtener. Pueden ser insoportablemente engreídos, mucho más que las personas que sabían que habían logrado un ascenso no por sus propios méritos sino porque eran, como hijo o hija de alguien, los beneficiarios del nepotismo. Los recién llegados pueden realmente creer que tienen la moralidad de su lado. Tan segura se ha vuelto la élite que casi no hay bloqueo en las recompensas que se arrogan. Como resultado, la desigualdad general se ha vuelto más grave con cada año que pasa”.
“Un sistema de clases filtrado por la meritocracia seguiría siendo, un sistema de clases: implicaría una jerarquía de respeto social, otorgando dignidad a los que están en la cima, pero negando el respeto y la autoestima a los que no heredaron los talentos y la capacidad de esfuerzo que, combinados con una educación adecuada, les permitirían acceder a las ocupaciones mejor remuneradas”.
Young abogaba por una sociedad que actúe sobre valores plurales, incluida la amabilidad, el coraje y la sensibilidad, donde todos tengan la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades especiales para vivir bien. Entonces, la pregunta es: ¿Qué es necesario para que una vida humana vaya bien? Appiah, propone una respuesta.
“Vivir bien significa enfrentar el desafío que plantean tres cosas: tus capacidades, las circunstancias en las que naciste y los proyectos que tú mismo decides que son importantes”.
Nos equivocamos cuando negamos no sólo el mérito sino la dignidad de aquellos cuya suerte en la lotería genética y en las contingencias de su situación histórica les ha sido menos favorable. Young murió de cáncer a la edad de 86 años. Cuando agonizaba, estaba preocupado por si los inmigrantes africanos subcontratados que empujaban los carritos de comida por los pasillos del hospital recibían un sueldo digno. Su esperanza era que:
“Todos los ciudadanos pudieran tener la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades especiales para llevar una buena vida”.
La meritocracia es una justificación del sistema. Las personas que tienen más poder son las que tienen más motivos para querer y mantener esta idea. Sapolsky escribe:
“No existe ningún ‘merecimiento’ justificable. La única conclusión moral posible es que no tienes más derecho a que se satisfagan tus necesidades y deseos que cualquier otro humano”.
Si el sector tecnológico no se hubiera vuelto tan central para la economía, y si no estuviera impulsado por una dinámica tan fuerte donde el ganador se queda con todo, los magnates tecnológicos de hoy no se habrían vuelto tan ricos. Si ya ejercen demasiada influencia social, cultural y política indebida, lo último que deberíamos querer es darles foros públicos aún mayores. Adela Cortina profesora de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia en su libro ¿Ética o ideología de la inteligencia artificial? afirma que la IA es un saber científico-técnico que hay que encaminar en alguna dirección. Si quienes lo controlan son grandes empresas que quieren poder económico o países que quieren poder geopolítico, entonces no está garantizado que sea bien usado. Si esta tecnología afecta a toda la humanidad, tiene que beneficiar a toda la humanidad. Cortina escribe:
“El ser humano no tiene precio, porque no tiene un equivalente, y sí dignidad. Es la raíz moral de una ética cosmopolita, que exige que todas sean tratadas como fines en sí, que no sean dañadas y se las empodere para que lleven adelante los proyectos de felicidad que no perjudiquen a otras”.